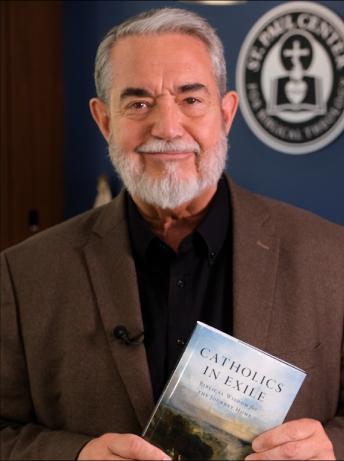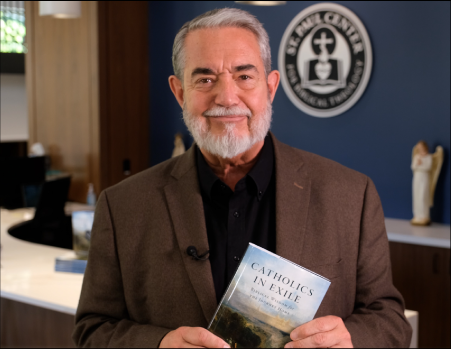Éxodo 32,7–11.13–14
Éxodo 32,7–11.13–14
Salmo 51,3–4.12–13.17.19
1 Timoteo 1,12–17
Lucas 15,1–10
El episodio de la primera lectura del domingo ha sido llamado “el pecado original de Israel”. Liberado de la esclavitud, nacido como pueblo de Dios en la Alianza del Sinaí, Israel se apartó de sus caminos y cayó al adorar un becerro de oro.
Moisés implora la misericordia de Dios, como Jesús intercederá después por toda la raza humana; como ahora, sentado a la derecha del Padre, aboga por los pecadores mediante el ministerio de la Iglesia.
El pecado de Israel es el pecado del mundo. Es tu pecado y el mío. Aunque hemos sido rescatados de la muerte y convertidos en sus hijos por el Bautismo, caemos en las trampas de los ídolos de este mundo. Seguimos siendo un pueblo “de dura cerviz” que se resiste a su Voluntad, como un buey rechaza la yunta del labrador (cfr. Jr 7,26).
Como Israel, en nuestro pecado intentamos alejar a Dios, rechazamos nuestra filiación divina. Antes, Él nos había llamado “mi pueblo” (cfr. Ex 3,10; 6,7). Pero nuestro pecado nos hace “no pueblo”, pueblo que Él en justicia debería repudiar (cfr. Dt 32,21; 1Pe 2,10).
Sin embargo Dios, por su misericordia, es fiel a la alianza que juró por Sí mismo en Jesús. En Él, Dios viene a Israel y a cada uno de nosotros, como pastor que busca los que se han perdido (cfr. Ez 34,11-16), para conducirnos de vuelta al banquete celestial, a la herencia perpetua prometida mucho tiempo atrás a los hijos de Abraham.
“Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores”, grita Pablo en la epístola del domingo. Esas son las palabras más felices que el mundo ha conocido jamás. Por Jesús, como Pablo mismo testifica, incluso el blasfemo y persecutor pueden buscar misericordia.
Como los pecadores del Evangelio de esta semana, nos acercamos a Jesús para escucharle. En esta Eucaristía le traemos el sacrificio agradable del que cantamos en el salmo de hoy: nuestros corazón contrito y humillado.
En la compañía de sus ángeles y santos, nos alegramos porque ha borrado nuestras ofensas; celebramos con Él que hemos regresado del camino malvado para que pudiéramos vivir (cfr. Ez 18,23).