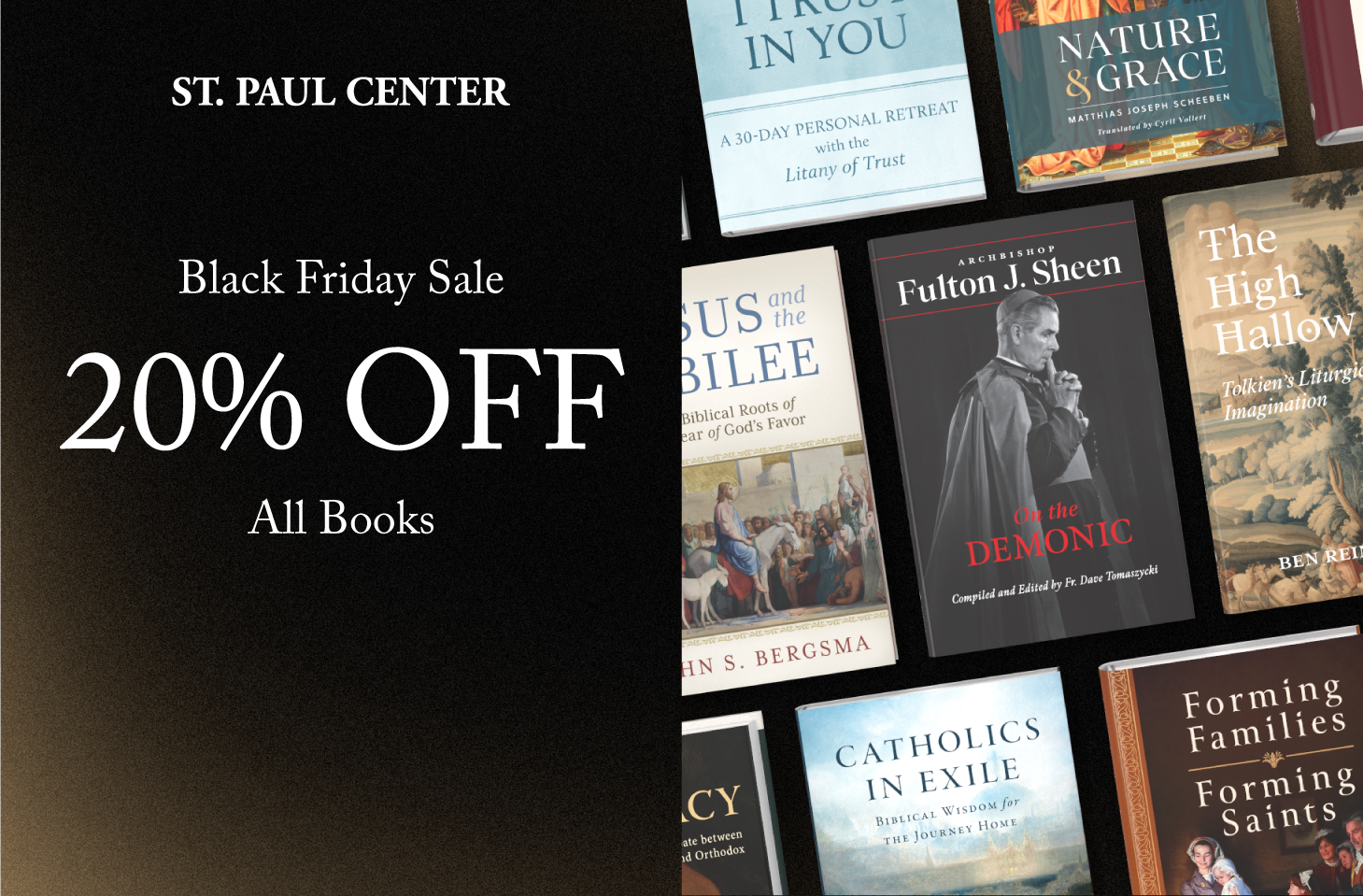![]() Lecturas:
Lecturas:
Isaías 49,3.5–6
Salmo 40,2.4.7–10
1 Corintios 1,1–3
Juan 1,29–34
Jesús habla por medio del profeta Isaías en la primera lectura de hoy.
Nos habla sobre la misión que el Padre le ha dado desde el vientre materno: “El Señor me dijo: ‘tú eres mi Siervo’”.
Nuestro Señor, Siervo e Hijo, fue enviado para liderar un nuevo éxodo, para levantar las tribus exiliadas de Israel, para reunirlas y restituirlas a Dios. Más aún, para ser luz de las naciones y que la salvación de Dios llegue a los confines de la tierra (cf. Hch 13,46–47).
Antes del primer éxodo fue ofrecido un cordero en sacrificio, y su sangre tiñó los dinteles de las puertas de los israelitas. La sangre del cordero identificó sus hogares y el Señor los “pasó de largo”, sin ejecutar en ellos la sentencia destinada a los egipcios (cf. Ex 12,1–23.27).
En el nuevo éxodo, Jesús es el “Cordero de Dios”, tal como es contemplado por Juan en el Evangelio de hoy (cf. 1 Co 5,7; 1P 1,18–18). Nuestro Señor canta sobre ello en el salmo de este día. Ha venido, nos dice, a ofrecer su Cuerpo para cumplir la voluntad de Dios (cf. Hb 10,3–13).
Los sacrificios, oblaciones, holocaustos y ofrendas por los pecados, dados después del primer éxodo, no tenían poder para borrar los pecados (cf. Hb 10,4). Esas prácticas no fueron concebidas para salvar, sino para enseñar (cf. Ga 3,24). Al ofrecer esos sacrificios, el pueblo debía aprender a sacrificarse, a adorar, a ofrecerse a sí mismo libremente a Dios y a deleitarse en su voluntad.
Sólo Jesús pudo hacer esa ofrenda perfecta de sí mismo. Y por su sacrificio nos ha abierto los oídos a la obediencia, nos ha hecho capaces de escuchar la llamada del Padre a la santidad, como dice San Pablo en la epístola de hoy.
Él nos ha hecho hijos de Dios, bautizados en la sangre del Cordero (cf. Ap 7,14). Y hemos de unir nuestro sacrificio al suyo para ofrecer nuestros cuerpos—vidas—como sacrificios vivos en la adoración espiritual de la Misa (cf. Rm 12,1).