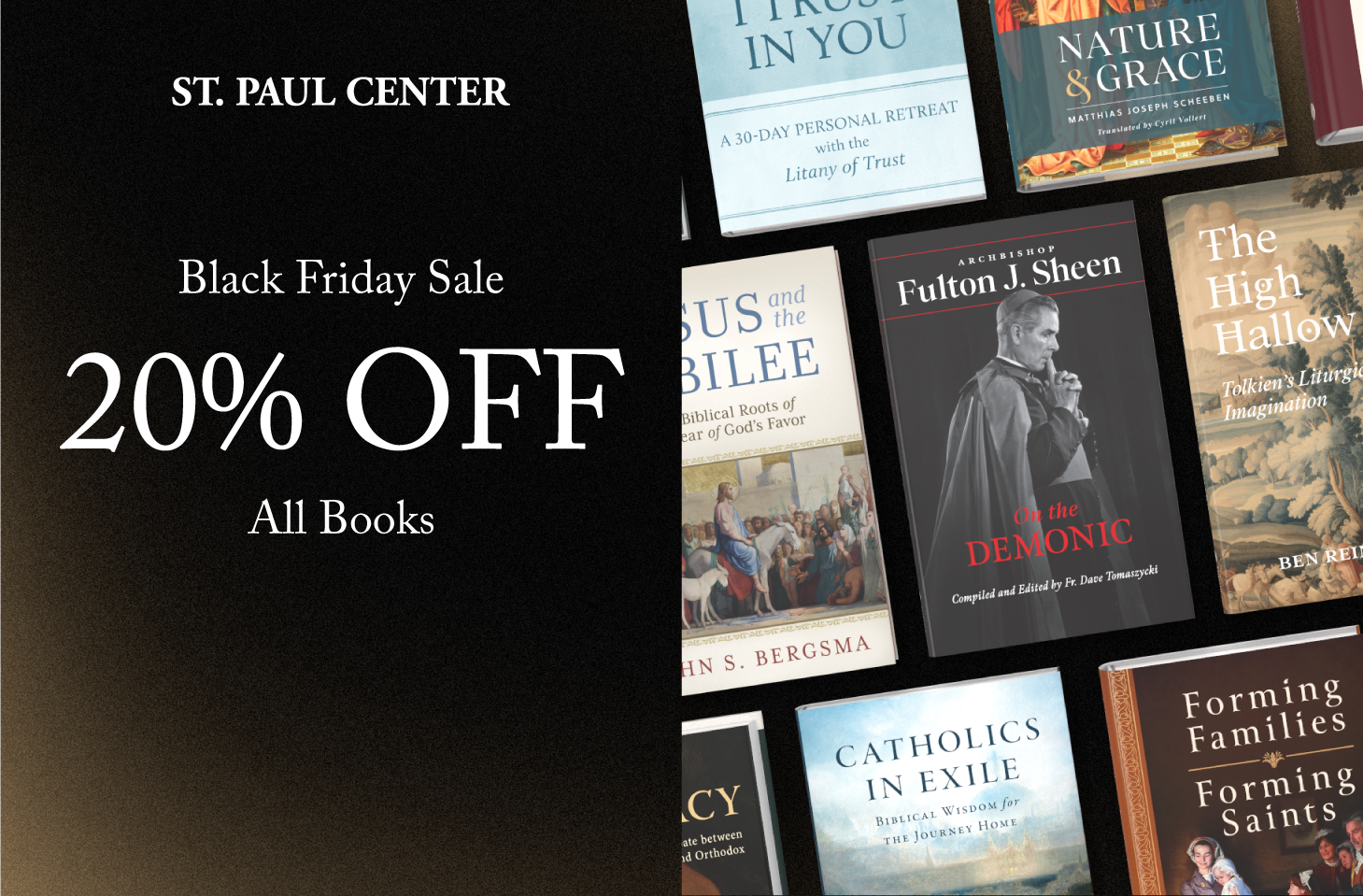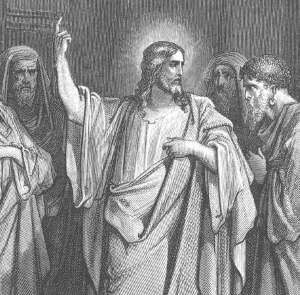 Lecturas:
Lecturas:
Jeremías 38, 4–6. 8–10
Salmo 40,2–4.18
Hebreos 12,1–4
Lucas 12,49–53
Nuestro Dios es un fuego devorador, nos dicen las Escrituras (cfr. Hb 12,29; Dt 4,24).
Y en el Evangelio de esta semana, Jesús usa la imagen del fuego para describir las exigencias del discipulado.
El fuego que Él ha venido a arrojar sobre la tierra es el que Él quiere encender en cada uno de nuestros corazones. Nos hizo del polvo de la tierra (cfr. Gn 2,7) y nos llenó con el fuego del Espíritu Santo en el bautismo (cfr. Lc 3,16).
Hemos sido bautizados en su muerte (cfr. Rm 6,3). Ese es el bautismo del que Nuestro Señor habla en el Evangelio de esta semana. El bautismo con el que tiene que ser bautizado Jesus es su Pasión y muerte, por las que Él llevó a cabo nuestra redención y envió el fuego del Espíritu sobre la tierra (cfr. Hch 2,3).
El fuego ya ha sido encendido, pero todavía no está quemando. Somos llamados a entrar más profundamente en el amor devorador de Dios. Debemos examinar nuestras conciencias y nuestras acciones, sometiéndonos al fuego revelador de la Palabra de Dios (cfr. 1 Co 3,13).
Pablo nos dice en la epístola que, en nuestra lucha contra el pecado, aún no hemos llegado al punto de derramar nuestra propia sangre. No hemos experimentado el sufrimiento que Jeremías padece en la primera lectura de esta semana.
Pero esto es lo que requiere el verdadero discipulado. Ser discípulo es ser encendido con el amor de Dios; es tener un inextinguible deseo de santidad y celo por la salvación de nuestros hermanos y hermanas.
La paz que trae ser Su discípulo no es la falsa paz que proclama el mundo (cfr. Jr 8,11). Significa división y privación. Nos puede llevar a tener conflictos con nuestra propia sangre.
Pero Cristo es nuestra paz (cfr. Ef 2,14). Por su cruz nos ha levantado del fango del pecado y de la muerte, como rescató también al profeta Jeremías (cfr. Jr 38,10).
Y como cantamos en el salmo de esta semana, confiamos en nuestro liberador.