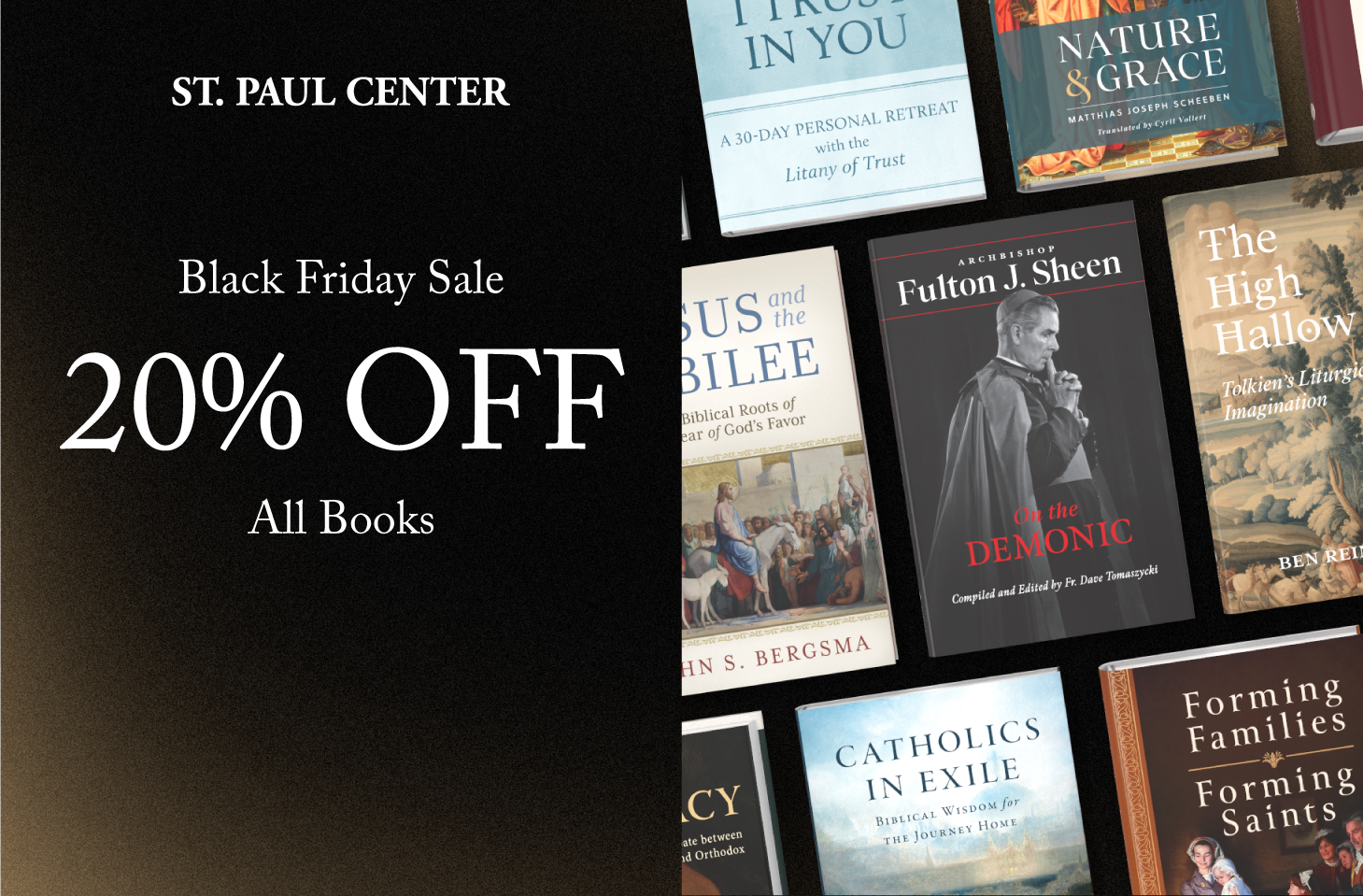Lecturas:
Lecturas:
Daniel 7, 13-14
Salmo 93,1-2.5
Apocalipsis 1, 5-8
Juan 18, 33-37
¿Cuál es la verdad sobre la que Cristo da testimonio en este último Evangelio del año litúrgico?
La verdad de que, en Jesús, Dios cumple la promesa hecha a David acerca de un reino eterno y un heredero suyo, que a la vez sería Hijo de Dios, “el primogénito, el más alto de los reyes de la tierra” (cfr. 2S 7, 12-16; Sal 89, 27-38).
La segunda lectura de hoy, tomada del Apocalipsis, cita estas promesas y celebra a Jesús como “el testigo fiel.” Recuerda la profecía de Isaías, según la cual el Mesías testificaría ante las naciones que Dios mantiene su alianza eterna con David (Is 55, 3-5).
Sin embargo, como Jesús le dice a Pilatos, su reino es mucho más que la mera restauración de una monarquía temporal. En el Apocalipsis, Jesús dice ser “el Alfa y la Omega”; la primera y la última letras del alfabeto griego. Se atribuye a Sí mismo una descripción que en el Antiguo Testamento corresponde a Dios: el primero y el último, el que llama a todas las generaciones (cfr. Is 41,4; 44, 6; 48, 12).
“Tú mantienes el orbe”, aclama el salmo de este domingo. El dominio del Señor se extiende sobre toda la creación (cfr. Jn 1, 3; Col 1, 16-17).
Y en la primera lectura, contemplamos la visión de Daniel que describe un hijo de hombre viniendo “sobre las nubes del cielo”—otra señal de su divinidad—para recibir “la gloria y la soberanía” para siempre, sobre todas las naciones y pueblos.
Cristo es Rey y su reino, aunque no sea de este mundo, existe en este mundo por medio de la Iglesia. Somos un pueblo real. Sabemos que hemos sido amados por Él, liberados por su sangre y transformados en “un reino de sacerdotes” de su Dios y Padre (cfr. Ex 19, 6; 1 P 2, 9).
Como pueblo sacerdotal, compartimos su sacrificio y damos testimonio de la eterna alianza de Dios. Pertenecemos a su verdad y escuchamos su voz, esperando que venga de nuevo entre las nubes.