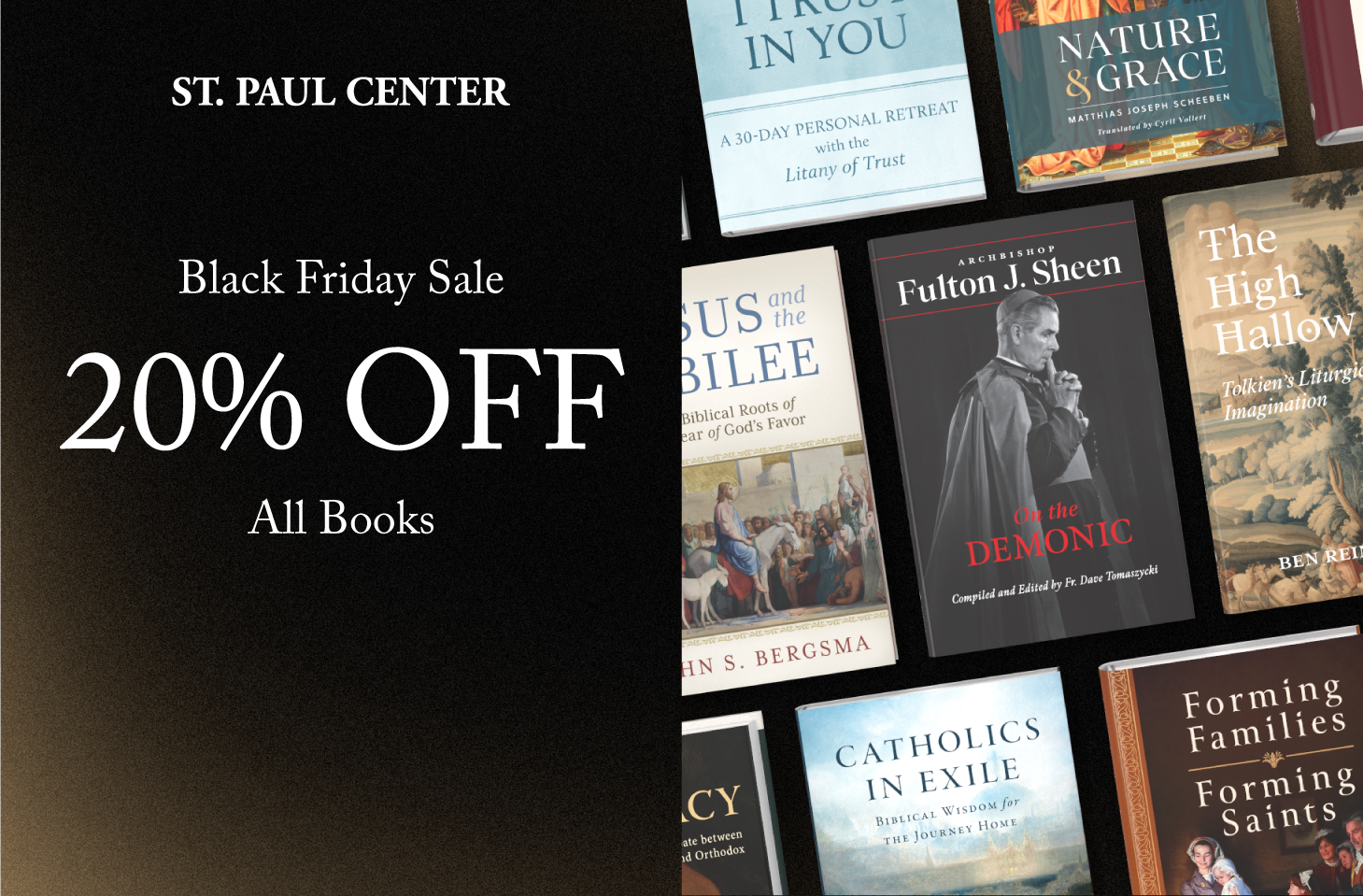Lecturas:
Lecturas:
Hechos 6, 1–7
Salmo 33, 1–2.4–5.18–19
1 Pedro 2, 4–9
Juan 14, 1–12
Por su muerte, resurrección y ascensión, Jesús ha ido delante de nosotros para prepararnos un lugar en la casa de su Padre.
La casa del Padre ya no es un templo hecho por manos humanas, sino la casa espiritual de la Iglesia, construida sobre la piedra viva del Cuerpo de Cristo.
Según lo que Pedro interpreta de las Escrituras en la epístola de hoy, Jesús es la “piedra” destinada al rechazo de los hombres pero también a convertirse en piedra angular de la morada de Dios en la tierra (cf. Sal 118,22; Is 8,14; 28,16).
Cada uno de nosotros está llamado a ser una piedra viva de la edificación de Dios (cf. 1Co 3,9.16). En este edificio del Espíritu estamos llamados a ser “santos sacerdotes” que ofrezcan a Dios “sacrificios espirituales” (o sea: todas nuestras oraciones, todo nuestro trabajo y todas nuestras intenciones). Esto es lo sublime de nuestra llamada como cristianos. Por esta razón, Cristo nos sacó de la oscuridad del pecado y de la muerte, como Moisés guió a los israelitas desde la esclavitud de Egipto.
La alianza de Dios con Israel hizo de él un pueblo real y sacerdotal, destinado a anunciar sus alabanzas (cf. Ex 19,6). Por nuestra fe en la nueva alianza de Cristo, hemos sido hechos herederos de esta raza escogida, llamados a glorificar al Padre en el templo de nuestro cuerpo (cf. 1 Co 6,19-20; Rm 12,1).
En la primera lectura de hoy, vemos como se edifica la casa espiritual de la Iglesia cuando los Apóstoles consagran siete diáconos, para que ellos (los Apóstoles) puedan dedicarse más de lleno al “ministerio de la Palabra”.
La Palabra de Dios es recta y todas sus obras son leales, cantamos en el salmo de hoy. Por tanto, podemos confiar en Jesús cuando invita a no preocuparnos nunca, sino más bien a creer que sus Palabra y sus obras vienen del Padre.
Su Palabra continúa su obra en el mundo por medio de la Iglesia; hoy vemos sus comienzos en Jerusalén. Está destinada a difundirse poderosamente (cf. Hch 19,20), y a convertirse en semilla no corruptible por la cual cada corazón nazca de nuevo (cf. 1 P 1,23).