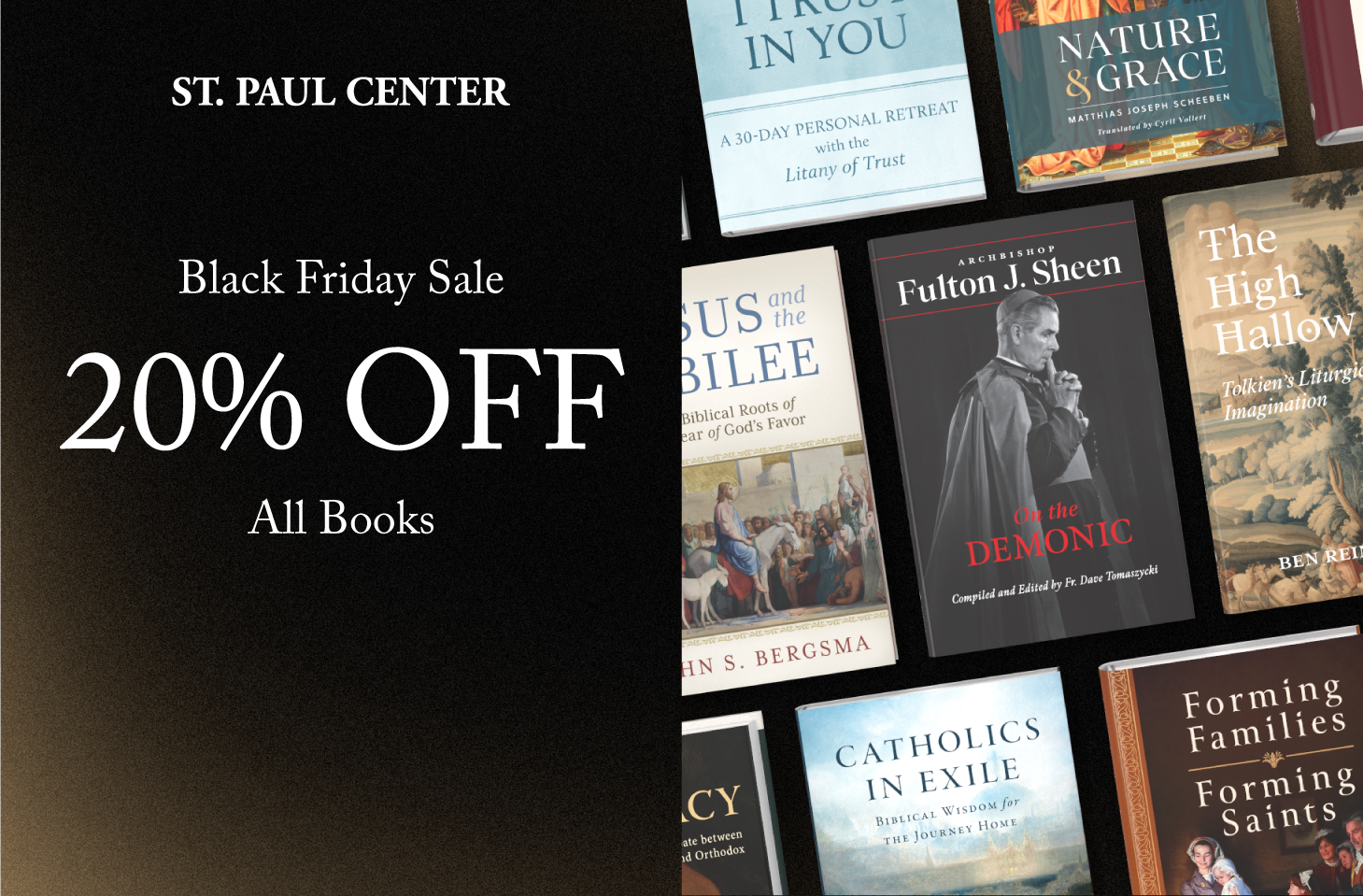Lecturas:
Lecturas:
Isaías 6,1–8
Salmo 138,1–5, 7–8
1 Corintios 15,1–11
Lucas 5,1–11
Simón Pedro, el pescador, es el primero a quien Jesús llama personalmente en el Evangelio de San Lucas.
Su llamada se asemeja a la que narra la primera lectura, refiriéndose a Isaías. Confrontados con la santidad de Dios, tanto Pedro como Isaías se sienten abrumados al saberse indignos y pecadores. Sin embargo, cada uno experimenta el perdón del Señor y es enviado a predicar la buena nueva de su misericordia al mundo.
Nadie tiene la talla necesaria para ser llamado apóstol, reconoce Pablo en la epístola de hoy. Pero “por la gracia de Dios” hasta incluso un perseguidor de la Iglesia –como él mismo lo fue- puede ser elevado para el servicio del Señor.
En el Antiguo Testamento, la humanidad era incapaz de lo divino; ningún hombre podía pararse en la presencia de Dios y sobrevivir (cfr. Ex 33, 20). Pero en Jesús somos capaces de hablar con Él cara a cara, de saborear en nuestra boca su Palabra.
La escena que hoy presenta Isaías se recuerda en cada misa. Antes de leer el Evangelio, el sacerdote pide silenciosamente a Dios que le purifique los labios para que anuncie dignamente su Palabra.
La Palabra de Dios viene a nosotros como vino a Pedro, a Pablo, a Isaías y al salmista de hoy: como una llamada personal a dejarlo todo y seguirlo a Él, a entregarle nuestra debilidad para llenarnos de su fuerza.
Simón, pescador experto, sabía que era iluso pensar que atraparían algo; pero se adentró en el mar. Humillándose ante el mandato del Señor, fue luego exaltado y sus redes desbordadas. Después, nos dice Pablo, sería el primero en ver al Señor resucitado.
Jesús nos ha hecho merecedores de recibirle en compañía de sus ángeles, en el templo santo de Dios. De rodillas como Pedro, con la humildad de David en el salmo de hoy, le agradecemos de corazón y nos unimos al himno interminable que Isaías escuchó junto al altar de Dios: “Santo, santo, santo. (Apoc 4,8)”