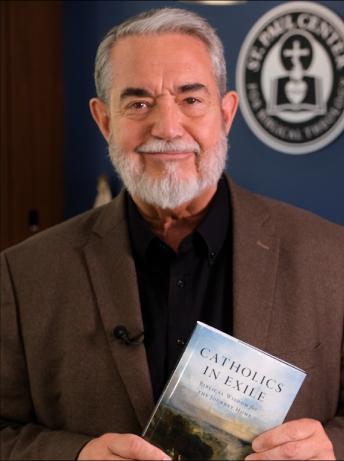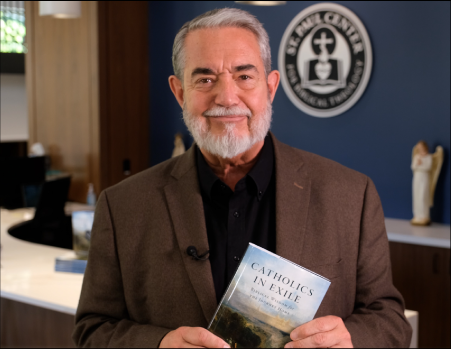Lecturas:
Lecturas:
Amós 6,1.4-7
Salmo 146,7-10
1 Timoteo 6,11-16
Lucas 16,19-31
Los ricos y poderosos son visitados por el infortunio y el exilio en la liturgia de este domingo; no por su riqueza, sino por negarse a compartirla; no por su poder sino por su indiferencia a los que sufren ante su puerta.
Los muy cómodos líderes de la primera lectura se dan banquetes de finos platillos y vinos deleitándose, mientras la casa de José, el reino de Israel (cfr. Am 5,6), se colapsa a su alrededor. El hombre rico del Evangelio también vive como rey, vestido de púrpura real y lino fino (1 M 8,14).
El hombre rico simboliza el fracaso de Israel en mantener la antigua alianza, en obedecer los mandamientos de Moisés y los profetas. Ese es el pecado de los gobernantes en la primera lectura de esta semana. Nacidos en la nación favorita de Dios, ellos podrían clamar a Abraham como padre; pero ya que no son capaces de dar, les es quitada su herencia.
Los gobernantes son exiliados de su patria. El hombre rico es castigado con un exilio mucho mayor: una eternidad en la que existe un “gran abismo” entre él y Dios. En este mundo, los ricos y poderosos se hacen famosos (cfr. Gn 11,4) y cenan suntuosamente, mientras los pobres permanecen anónimos, rechazados de sus banquetes.
Pero es notable que, en el Evangelio, el Señor conoce a Lázaro por su nombre, y a José en sus sufrimientos, mientras los líderes y el hombre rico no tienen nombre.
La liturgia de este domingo es una llamada al arrepentimiento, a poner atención a Aquel que fue levantado de los muertos. Él nos promete que, para permanecer unidos a la vida eterna, debemos practicar la justicia, cumplir el mandamiento del amor, a lo que Pablo exhorta en la epístola de hoy.
“El Señor ama a los justos”, cantamos en el salmo de este domingo. Y en esta Eucaristía pregustamos el amor que será nuestro en la otra vida, cuando Él levantará los humildes para llevarlos al banquete celestial con Abraham y los profetas (cfr. Lc 13,28), donde también nosotros recostaremos la cabeza en el pecho de nuestro Señor (cfr. Jn 13,23).