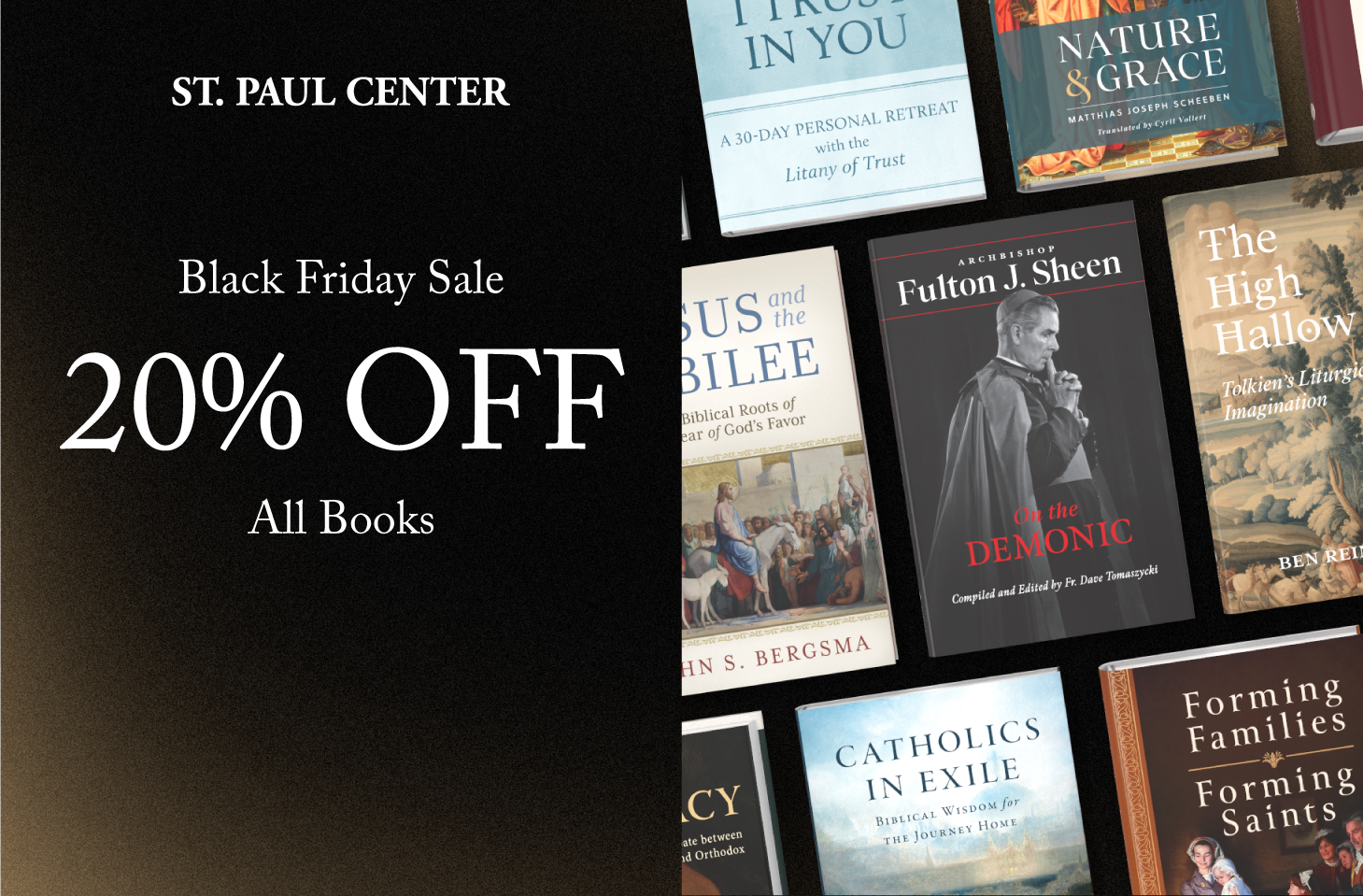Lecturas:
Lecturas:
Hechos 15,1–2.22–29
Salmo 67,2–3.5–6.8
Apocalipsis 21,10–14.22–23
Juan 14, 23–29
El concilio de Jerusalén–primero de la Iglesia–del cual oímos en la primera lectura de este día, definió el perfil de la Iglesia como la conocemos hoy.
Algunos cristianos judaizantes querían que los conversos gentiles fueran circuncidados y se sometieran a las complicadas leyes de ritos y de pureza de los Judíos. El concilio consideró esto una herejía, mostrándonos que la Iglesia, según en el plan divino, es la familia de Dios extendida por toda la tierra, y no una alianza con una sola nación.
La liturgia de hoy nos ofrece una profunda meditación sobre la naturaleza y el significado de la Iglesia.
La Iglesia es Una, como vemos en la primera lectura cuando dice: “…los Apóstoles [obispos] y presbíteros [sacerdotes] de acuerdo con toda la Iglesia (laicos)”.
La Iglesia es Santa, enseñada y guiada por el Espíritu que Jesús prometió a los Apóstoles en el Evangelio.
La Iglesia es Católica, o universal, pues enseña los caminos divinos de salvación a todos los pueblos, gobernándolos con equidad, como cantamos en el salmo de hoy.
Y la Iglesia, de acuerdo con la visión de Juan en la segunda lectura, es Apostólica, ya que está fundada sobre los doce Apóstoles del Cordero.
Estas características de la Iglesia se hacen hincapié en la narración sobre el concilio. Es notable que todos, incluyendo a San Pablo, miran hacia “Jerusalén [y]… los Apóstoles” para la decisión final sobre la verdadera enseñanza de la Iglesia. Los Apóstoles, por su parte, mencionan que los maestros cristianos necesitan su aprobación (un “mandato nuestro”) para enseñar.
Y vemos al Espíritu guiando a los Apóstoles en toda verdad. Llama la atención como describen ellos su decreto: “…hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros…”.
Al conocer estas verdades sobre la Iglesia, nuestros corazones nunca deberían turbarse. El mensaje que hoy nos da la liturgia es que la Iglesia es del Señor, y está custodiada y vigilada por el Abogado (el Paráclito), el Espíritu Santo enviado por el Padre en el nombre del Hijo.
Esto nos debería llenarnos de confianza y hacernos sentir libres para adorar rebosantes a Dios. Debería servirnos de inspiración para volver a ofrecer nuestras vidas a su Nombre; para demostrar nuestro amor a Jesús guardando su palabra; para regocijarnos de que Él y el Padre, en el Espíritu, han puesto su morada entre nosotros.